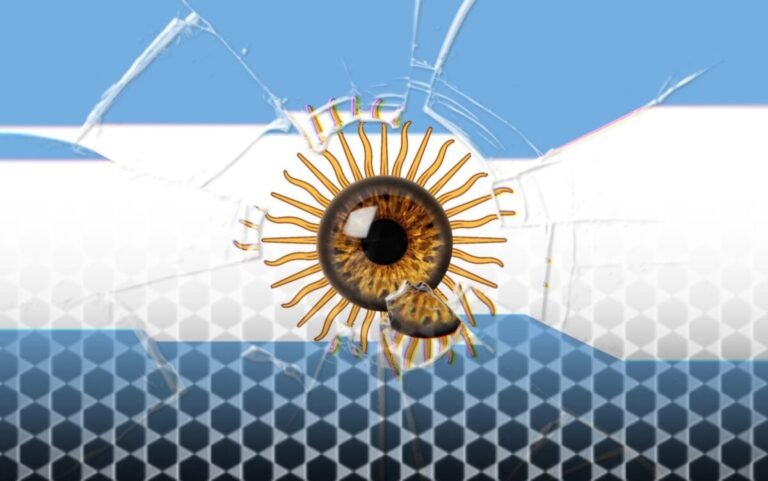INTRODUCCIÓN
De un tiempo a esta parte, todos los espacios de debate —físicos y virtuales— se han inundado de conceptos propios de la economía o de las ciencias sociales utilizados de manera errónea. Y no es que me quiera vestir de meme del profesor Seymour Skinner a punto de ser quemado en la hoguera, pero es preocupante que, hasta nuestro propio ministro de economía nacional, previo a las últimas elecciones, haya pedido que votemos su espacio para que “Argentina no vuelva al comunismo”. Primero que nada: Argentina nunca fue comandada por comunistas, y en esto hay que ser muy claros. No quiero aquí hacer juicios de valor sobre los distintos modelos económicos, sociales o políticos que pueda adoptar una nación en democracia —después veremos la compatibilidad y la calidad de la democracia en cada uno de ellos—, pero la repetición hasta el cansancio de un enunciado no lo hace verdadero, aunque tenga en sí mismo consecuencias reales.
LA ARGENTINA COMUNISTA
Adelantamos que Argentina no fue comandada por comunistas. Preguntémonos aquí entonces dónde y qué papel cumple la militancia comunista en nuestra patria hoy. Si bien a los partidos de izquierda pueden separarlos más cosas de las que los unen, sus motivaciones e ideales apuntan a la construcción de una alternativa al capitalismo que ponga a los trabajadores —los que verdaderamente generan la riqueza— en la primera línea de mando.
Hoy esa militancia cuenta con representación parlamentaria y, aunque haya perdido un diputado en las últimas elecciones, se ha posicionado como tercera fuerza en la provincia de Buenos Aires. A partir de diciembre de 2025, y por lo menos por dos años más, tendremos dos diputadas y dos diputados que representen esas ideas, con la posibilidad de aumentar ese número en 2027, donde sólo se pondrá en juego la banca de Cristian Castillo. Sin embargo, cuatro bancas de un total de 257 es una minoría que no mueve la aguja ni tiene la fuerza de cambiar el rumbo de un país, al menos desde el parlamento.
Entonces, ¿cuál puede ser el papel de la izquierda? La izquierda elige siempre la calle, las casas de estudio y la militancia conceptual. A la izquierda poco le interesa el Estado ni su disputa de poder, porque ese Estado es el garante de la clase dominante. Aunque ha dejado las armas y ha aprendido a jugar el juego democrático, en esta democracia burguesa —como le llaman— sigue siendo anticapitalista y, por consiguiente, anti-Estado.
Hay que aclarar algo: la izquierda pretende ser la que lleve de la clase trabajadora al trono soberano, pero nunca pudo hacerse de un lugar sólido en la organización de los trabajadores. Los sindicatos argentinos son un centro de poder peronista que, aunque lo diga la marcha peronista, no están dispuestos a combatir el capital; más bien, pretenden en el mejor de los casos una relación virtuosa donde capital y trabajo se potencien en un “capitalismo nacional y productivo”, aunque esa idea no siempre se vea reflejada en la práctica de sus dirigentes.
Volviendo a la representación parlamentaria de la izquierda, alguno podría decir que el partido de Javier Milei solo tenía dos bancas y hoy está en la presidencia, entonces la izquierda también puede soñar. Pero la realidad es que Milei y La Libertad Avanza son parte de un proyecto alineado con intereses de clases dominantes, respaldado por el capitalismo financiero mundial. No hay punto de comparación, y aunque en su discurso se manifieste “anti-Estado”, es la fuerza que más poder le ha otorgado a los mecanismos de represión estatal contra los sectores más vulnerables.
¿QUÉ ES EL COMUNISMO?
Se han escrito ríos de tinta sobre el comunismo, sus fases y su finalidad. Sin embargo, más allá de las caricaturas o los usos políticos del término, pocas veces se lo define con precisión. Si se analiza su contenido teórico, su mayor exponente, Karl Marx, dedicó más tiempo a explicar el funcionamiento del capitalismo que a detallar cómo sería una sociedad comunista. Y eso no fue un descuido, sino una decisión metodológica: Marx entendía que el comunismo no era un modelo que pudiera imponerse desde un escritorio, sino una consecuencia histórica del desarrollo de las contradicciones del propio capitalismo.
El comunismo puede abordarse desde tres dimensiones principales: como modelo de producción, como pensamiento ideológico y como ordenador social. Estas perspectivas no son excluyentes, sino partes de una misma concepción que intenta explicar y transformar las relaciones económicas y sociales de su tiempo.
Como modelo de producción, el comunismo se basa en la propiedad colectiva de los medios de producción. Esto significa que los recursos productivos —la tierra, las fábricas, la maquinaria, la energía— no pertenecen a individuos o empresas privadas, sino a la sociedad en su conjunto. En un esquema comunista, los medios que generan riqueza no pueden ser propiedad de una minoría porque eso reproduce desigualdad y explotación. En consecuencia, la producción se organiza en función de las necesidades sociales y no de la acumulación de capital en pocas manos.
En este tipo de sociedad, el trabajo deja de ser una mercancía sujeta al mercado laboral y se convierte en una actividad orientada a la satisfacción colectiva. El objetivo no es producir para vender, sino producir para vivir. Por eso, en su etapa más desarrollada, el comunismo prescinde del dinero y del intercambio mercantil: los bienes no se compran ni se venden, sino que se distribuyen equitativamente según las necesidades de las personas.
Como pensamiento ideológico, el comunismo se opone a la lógica capitalista de la acumulación privada y la competencia. Plantea que las relaciones sociales actuales —basadas en la propiedad, el salario y la ganancia— no son naturales, sino históricas, y por lo tanto pueden transformarse. Su objetivo no es la igualdad formal, sino la abolición de las clases sociales. En el capitalismo, unos pocos poseen los medios de producción y la mayoría sólo puede ofrecer su fuerza de trabajo; en el comunismo, esa división desaparece porque todos participan del proceso productivo en condiciones equivalentes.
Como ordenador social, el comunismo propone una sociedad en la que las instituciones coercitivas —principalmente el Estado— pierdan sentido. Aquí se encuentra una diferencia fundamental con el capitalismo. Aunque el discurso liberal afirma que el capitalismo significa “menos Estado”, en la práctica el capitalismo depende profundamente del Estado. Es el Estado el que garantiza la propiedad privada, la herencia, el contrato laboral, la moneda y el monopolio de la fuerza. Sin la estructura estatal que protege esos pilares, el capitalismo no podría funcionar.
El comunismo, en cambio, prescinde del Estado. No porque niegue la necesidad de organización, sino porque en una sociedad sin clases no hay razones materiales para mantener una estructura de coerción. Marx sostenía que el Estado (el gobierno moderno) es el “comité de administración de los negocios de la burguesía”, es decir, un instrumento que sirve para reproducir el dominio económico de una clase sobre otra. Si esas clases desaparecen, el Estado —como aparato de dominación— se vuelve obsoleto. En ese punto, la administración de los asuntos comunes se realizaría de manera directa, mediante formas de autogestión y planificación democrática.
Esto no implica que el comunismo sea un proyecto de improvisación o de anarquía. Implica, más bien, que la organización social no estaría subordinada a intereses de clase, sino al consenso y la planificación racional de la producción. Los comunistas hablan de una “administración de las cosas” en lugar de una “administración de las personas”.
El comunismo, entonces, no debe entenderse como una utopía moral o un ideal de pureza, sino como una alternativa económica y política que busca eliminar las condiciones materiales que hacen necesario al Estado como garante del orden capitalista. Su propósito no es crear un “nuevo hombre” ni alcanzar un paraíso social, sino superar una forma histórica de organización basada en la explotación del trabajo y en la concentración del poder económico.
Lo que hay que decir, por si no quedó claro, es que el comunismo es impensado sin un shock violento que rompa todas las estructuras construidas bajo la lógica del capital. Y es aquí donde teóricos y no tan teóricos piensan si es posible que una sociedad se convierta en comunista por medio de las vías legales del sistema capitalista, porque de plano podemos inferir que es imposible en un régimen de democracia burguesa como la conocemos.
En última instancia, la diferencia central entre ambos sistemas radica en su relación con el Estado. El capitalismo necesita al Estado para sostener la propiedad privada y el orden social que la defiende, NECESITA DEL ESTADO PARA APALEAR A LOS JUBILADOS Y JUBILADAS LOS MIERCOLES, NECESITA DEL ESTADO PARA PERSEGUIR A DOCENTES, NECESITA DEL ESTADO PARA COLOCAR POLICÍAS EN LA PUERTA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS MADRES, NECESITA DEL ESTADO PARA ESTATIZARLE DEUDAS A LAS IMPORTADORAS, NECESITA DEL ESTADO PARA PRIVATIZAR LAS GANANCIAS Y SOCIABILIZAR LAS PERDIDAS, NECESITA DEL ESTADO PARA QUE EXISTA UN MILEI.
El comunismo, en cambio, apunta a un escenario donde la sociedad pueda funcionar sin él, porque los medios de producción y las decisiones sobre su uso pertenecerían colectivamente a quienes trabajan. Esa es, en síntesis, la verdadera ruptura entre ambos modelos: el capitalismo se sostiene sobre el poder del Estado, mientras el comunismo propone su desaparición como estructura de dominación.
En la Argentina de Milei, el Estado no se está achicando, solo está dejando su función de soporte social y adoptando su faceta más represiva para lograr una acumulación de capital más violenta y desalmada.
EL KIRCHNERISMO NO FUE SOCIALISTA
Otro de los latiguillos frecuentes dentro de esta campaña permanente de construcción de sentido común del delirio es la afirmación de que el ciclo de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, entre 2003 y 2015, fue socialismo. Este marco temporal es, de hecho, una de las etapas más analizadas de la política argentina contemporánea. Y vamos a hacerlo corto: repita conmigo, señor lector, señora lectora. La década ganada no fue socialista, Cristina Kirchner no es comunista y Néstor Kirchner nunca fue anticapitalista.
Decir eso —o siquiera pensarlo— es una estupidez que no deberíamos ni estar discutiendo… pero sigamos.
Nestor asumió en un contexto de crisis profunda: la economía argentina estaba devastada, el desempleo era masivo y la pobreza alcanzaba niveles históricos. En ese escenario, su gobierno propuso un modelo de capitalismo nacional productivo, con un Estado fuerte, políticas de redistribución del ingreso y ampliación de derechos sociales, lo que se buscaba era volver a lo que todo modelo capitalista necesita: Consumo. Que se hayan mejorado las condiciones de una determinada clase trabajadora no supone una ruptura con el sistema capitalista.
A diferencia de lo que algunos sectores afirman, el kirchnerismo no abolió la propiedad privada de los medios de producción, ni eliminó los mercados, ni instauró una economía planificada al estilo soviético. Las empresas de insumos y servicios estratégicos que fueron estatizadas son, de hecho, parte de la planificación de un Estado que busca hacerse cargo para asegurar la acumulación de capital de otros sectores.
Las empresas siguieron siendo privadas, el sistema financiero continuó operando en clave capitalista y el objetivo no fue la extinción del Estado, sino su fortalecimiento como regulador.
El discurso kirchnerista hablaba de “movilidad social ascendente”, de “capitalismo nacional”, de “articulación entre Estado, empresa y trabajadores” y de “capitalismo serio”. Es decir, nunca se trató de una propuesta revolucionaria, ni mucho menos.
Durante los años kirchneristas es cierto que hubo avances sociales: la pobreza y la indigencia se redujeron, el empleo formal creció, se ampliaron derechos laborales y se expandió la cobertura jubilatoria. Sin embargo, pese a esos logros, las desigualdades estructurales propias del modelo capitalista persistieron. La informalidad laboral, la dependencia económica, la concentración de la riqueza y la fragilidad productiva siguieron presentes.
Es importante comprender que el modelo de redistribución del ingreso implementado durante el kirchnerismo no logró transformar las bases estructurales del capitalismo argentino, ni siquiera tocó intereses mortales para el sistema capitalista, todo lo contrario, los sectores mejores posicionados de la sociedad, siempre ganaron. Benefició a ciertos sectores organizados, sin embargo, aún en ese contexto de aumento del consumo y crecimiento económico nunca desapareció el subempleo, la precarización laboral y la marginalidad.
Por eso, cuando desde la autodenominada derecha se dice que “volver al kirchnerismo es volver al comunismo”, se incurre en una falsedad. El kirchnerismo fue un proyecto de capitalismo regulado, con fuerte presencia estatal, pero sin ruptura radical con la lógica del capital, la propiedad privada y el mercado.
La confusión no es inocente: llamar “comunista” a cualquier intento de redistribución o de intervención estatal es una manera de deslegitimar toda política social que proponga alguito de dignidad para las clases trabajadoras. Esa estrategia discursiva hace imposible el debate público, porque banaliza los conceptos y los reduce a solo slogans de campaña.
En definitiva, el kirchnerismo no fue socialista. Nunca salió del marco capitalista. Se apoyó en el consumo, en la inversión pública y en la negociación con sectores empresarios, apostando a un capitalismo más inclusivo, para que ese sistema que dejó decenas de muertos en una plaza dos años antes “funcione”.
EL CAPITALISMO, LA VERDADERA FUENTE DE POBREZA Y DESIGUALDAD
Si bien los modelos políticos pueden variar, y los matices son importantes, hay una afirmación que no podemos negar: el capitalismo es la verdadera fuente de pobreza y desigualdad. En todas sus formas, desde las más liberales hasta las más reguladas, el capitalismo descansa sobre una lógica de acumulación desigual que produce ganadores y perdedores estructurales.
El sistema capitalista se sostiene sobre la dependencia del trabajo asalariado. La mayoría de las personas deben vender su fuerza de trabajo para sobrevivir, y esa relación está marcada por una profunda asimetría. El empleador busca maximizar su ganancia, mientras el trabajador depende de su salario para vivir. Así, la riqueza se acumula en quienes controlan los medios de producción, y la pobreza se concentra en quienes sólo poseen su fuerza de trabajo.
Además, el capitalismo promueve una lógica de acumulación infinita. El capital no se invierte para satisfacer necesidades sociales, sino para generar más capital. Esa dinámica crea una espiral donde la riqueza genera más riqueza y la pobreza más pobreza. La movilidad social es excepcional y solo sirve para legitimar el sistema, que existan nuevos millonarios o nuevos pobres, no significa que sea la regla, son más bien excepciones.
La propiedad privada de los medios de producción concentra poder económico y político. Quienes poseen la tierra, las fábricas o los recursos naturales deciden cómo y para qué se produce, mientras las mayorías sólo pueden participar en la producción como fuerza laboral. El resultado es una sociedad profundamente desigual, donde unos pocos acumulan capital y los muchos sobreviven con lo mínimo indispensable.
El capitalismo propone maximizar las tasas de ganancia de las empresas que se traduce en una presión por reducir costos, y como el trabajador para las empresas capitalistas es el costo más flexible, la situación deriva siempre en precarización laboral, despidos y bajos salarios. En ese proceso, el trabajo pierde valor y la desigualdad se amplifica. Y cuando las crisis económicas golpean —como sucede cíclicamente—, son los trabajadores los primeros en sufrir las consecuencias.
En Argentina, esta lógica se expresa con crudeza. A pesar de los períodos de crecimiento, la pobreza y la desigualdad persisten como rasgos estructurales. Los ciclos de bonanza suelen beneficiar a los sectores concentrados, mientras los sectores populares apenas logran mejoras temporales. Las crisis, en cambio, los golpean con fuerza devastadora.
Aunque el capitalismo puede generar crecimiento económico, ese crecimiento no garantiza una distribución justa de la riqueza. La experiencia argentina demuestra que el aumento del Producto Bruto Interno no siempre se traduce en una mejora real para la mayoría. Crecer no es lo mismo que redistribuir, y la concentración del ingreso sigue siendo una marca persistente del sistema, porque aún en un Estado que alcance a distribuir un 50% del ingreso para el capital y un 50% para los trabajadores, estarán repartiendo mitades entre el 10% más rico y el otro 90%.
El capitalismo globalizado acentúa aún más estas desigualdades. Las decisiones económicas ya no se toman dentro de las fronteras nacionales: el capital financiero internacional condiciona las políticas económicas, impone ajustes y fuga divisas, dejando a los países periféricos atrapados en ciclos de endeudamiento y dependencia. En ese contexto, las políticas sociales son apenas paliativos frente a un sistema estructuralmente injusto, y a esto sumamos que las políticas sociales en países desarrollados son bancadas por el hambre de los países dependientes.
En la Argentina actual, la pobreza y la desigualdad no son errores del sistema, sino consecuencias inevitables de su lógica interna. Mientras el capital sea el motor de la economía y no las necesidades humanas, los resultados serán los mismos: concentración de la riqueza, precarización del trabajo y exclusión social.
Por eso es necesario sostener sin ambigüedades que el capitalismo es la verdadera fuente de pobreza y desigualdad. No porque otros sistemas sean perfectos, sino porque en el capitalismo la desigualdad no es una anomalía, sino su condición de existencia.
NO TOMES EN SERIO A UN TIMBERO.
Si retomamos las dos ideas principales —que el kirchnerismo no fue socialista y que el capitalismo es la fuente de pobreza y desigualdad— podemos arribar a una conclusión clara. Argentina nunca fue comunista, ni siquiera durante los gobiernos más progresistas. Nuestro país ha transitado distintas variantes del capitalismo, unas más liberales, otras más reguladas, pero todas dentro del mismo marco de propiedad privada y acumulación de capital, que algunas expresiones nos puedan gustar más y otras menos, pero siempre vivimos en el capitalismo.
Quedará en nosotros si lo que queremos es un capitalismo salvaje y financiero, sin producción y con total sometimiento y desprotección de la dignidad humana de los trabajadores, o un capitalismo que fomente un crecimiento mucho más digno y colectivo que pueda reducir realmente la pobreza y la desigualdad con un modelo que ponga en el centro las necesidades humanas, y no solo las ganancias, o (por si algún amigo trosko me lee) verdaderamente queremos un cambio radical que rompa todas las estructuras, se colectivicen los medios de producción y se logre la liberación como clase y como especie.
Pero al margen de ese debate, considero personalmente que la tarea de la izquierda no es menor. Aunque su presencia parlamentaria sea pequeña, su papel en el debate de ideas y en la organización popular sigue siendo fundamental. La izquierda sirve para mantener viva la crítica al capitalismo, y señalar los vicios del sistema, que aun los que quizás no tienen la voluntad de vivir en un mundo de ideario comunista, puedan identificar que es lo que les molesta o no quieren del capitalismo.
En definitiva, mientras sigamos atrapados en la lógica del capital, los discursos que advierten sobre un “comunismo que nunca existió” seguirán siendo cortinas de humo que esconden la verdadera cuestión: que la pobreza y la desigualdad en estas tierras no son producto de un comunismo que nunca comandó, sino de la faceta del capitalismo que ellos defienden.